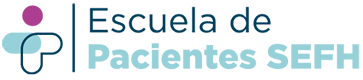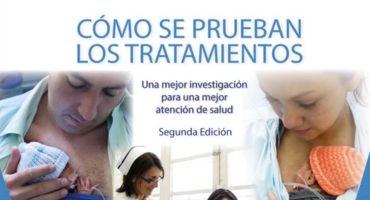Cáncer de ovario
El término cáncer de ovario se utiliza cuando las células que constituyen y forman el ovario comienzan a crecer de forma descontrolada y pueden diseminarse, bien localmente (trompa, útero, vejiga, intestino) o a distancia (hígado o pulmón).
También se engloba dentro de este término a los tumores que se producen en las trompas de Falopio o en el peritoneo.
La mayoría de los cánceres de ovario son de origen epitelial (90%) que a su vez puede ser de diferentes subtipos: seroso de alto grado (el más frecuente), endometrioide, células claras, mucinoso o seroso bajo grado.
Además del de origen epitelial existen otros tipos menos frecuentes o raros como los tumores de células germinales (aparecen en las células que generan los óvulos) y tumores del estroma (en las células que producen las hormonas sexuales femeninas).
El término cáncer de ovario se utiliza cuando las células que constituyen y forman el ovario comienzan a crecer de forma descontrolada y pueden diseminarse, bien localmente (trompa, útero, vejiga, intestino) o a distancia (hígado o pulmón).
También se engloba dentro de este término a los tumores que se producen en las trompas de Falopio o en el peritoneo.
La mayoría de los cánceres de ovario son de origen epitelial (90%) que a su vez puede ser de diferentes subtipos: seroso de alto grado (el más frecuente), endometrioide, células claras, mucinoso o seroso bajo grado.
Además del de origen epitelial existen otros tipos menos frecuentes o raros como los tumores de células germinales (aparecen en las células que generan los óvulos) y tumores del estroma (en las células que producen las hormonas sexuales femeninas).
Diagnóstico
El diagnóstico de cáncer de ovario en estadios iniciales es poco frecuente debido a que esta etapa la enfermedad suele ser asintomática o los síntomas se pueden confundir con otros procesos benignos. En mujeres asintomáticas o con síntomas inespecíficos la enfermedad se diagnostica tras detectar una masa palpable en un estudio ginecológico.
Además de la exploración, se necesitan técnicas de imagen para descartar otro origen, entre las pruebas de imagen están la ecografía abdominal y vaginal, resonancia magnética con contraste y el TAC abdomino-pélvico o escáner. Además, existen marcadores tumorales como CA125 que está aumentado en pacientes con cáncer de ovario, pero también en otras patologías como endometriosis, fibromas o enfermedad pélvica inflamatoria.
Tras el diagnóstico es importante establecer el estadio de la enfermedad para elegir el tratamiento más adecuado y conocer el pronóstico de la enfermedad.
- Estadio I engloba a los tumores localizados en uno o varios ovarios o trompas de Falopio.
- Estadio II se refiere a tumores que se han diseminado dentro de la pelvis.
- Estadio III el tumor se ha diseminado a otras partes cercanas, pero fuera de la pelvis.
- Estadio IV hay enfermedad en otros órganos (metástasis).
Además, es importante conocer el grado de diferenciación se determina por la apariencia de las células, aquellas con apariencia más madura o bien diferenciadas (grado 1), mientras que las células menos diferenciadas son las de alto grado o grado 3 y son los tumores más agresivos.
La incidencia de cáncer de ovario en España en 2020 fue de 14,8 casos por 100.000 habitantes con un total de 3.513 casos. Entre los cánceres ginecológicos se sitúa, en incidencia, por detrás del cáncer de endometrio (27,7 casos por 100.000 habitantes). Sin embargo, en cuanto a mortalidad, el cáncer de ovario es la causa de mortalidad más importante por cáncer ginecológico, siendo la quinta causa de muerte por cáncer en mujeres por detrás del cáncer colorrectal, mama, pulmón y páncreas. La mortalidad en España por cáncer de ovario en 2020 alcanzó los 2.036 casos con una tasa de 8,1 casos por 100.000 habitantes.
¿Cuáles son las causas de su aparición?
Las causas de la enfermedad permanecen desconocidas. Se ha relacionado con la exposición a ciertos productos como el talco y el asbesto, también se ha relacionado con dieta rica en lactosa, pero sin confirmación. No se ha encontrado relación con el consumo de tabaco, alcohol o café. Es más frecuente en mujeres de raza blanca y en países industrializados.
Algunos factores de riesgo son:
- La edad avanzada: el riesgo de padecer cáncer de ovario aumenta con la edad. La mayoría aparecen en mujeres postmenopáusicas.
- Factores hereditarios: el 20% de los cánceres de ovarios aparecen en mujeres como mutación BRCA1 y 2.
- Tratamientos hormonales: el uso continuado de anticonceptivos orales durante 5 años o más disminuye el riesgo de cáncer de ovario mientras que recibir tratamiento hormonal sustitutivo tras la menopausia aumenta el riesgo.
- La lactancia y el número de gestaciones disminuye el riesgo de cáncer de ovario.
¿Qué síntomas son los más frecuentes?
La aparición de síntomas es rara en estadios tempranos o son leves e inespecíficos y a veces se confunden con patologías benignas. El diagnóstico en estos casos suele ser un hallazgo casual en un estudio ginecológico.
- Entre los síntomas más frecuentes en pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario con estadios I/II (tempranos), están: dolor, hinchazón abdominal, estreñimiento, sangrado vaginal, alteraciones de la menstruación, dolor de genitales, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, dolor de espalda o aumento de micciones (orinar).
- En la enfermedad avanzada, la ascitis (acumulación de líquido en la cavidad abdominal) es frecuente, asociada a hinchazón abdominal, náuseas, estreñimiento, sensación de llenado tras comidas, dolor abdominal, acidez de estómago y aumento frecuencia miccional. Puede aparecer dificultad para respirar en casos de derrame pleural.
El tratamiento del cáncer de ovario se basa en un abordaje multidisciplinar, es decir, cada caso es valorado por un equipo formado por oncólogos, cirujanos, ginecólogos, farmacéuticos que siguiendo los protocolos diseñados en el centro seleccionaran el tratamiento más adecuado para cada paciente.
Cirugía
La cirugía es el tratamiento principal del cáncer de ovario tanto en estadios tempranos como en avanzados. En ocasiones va seguido de quimioterapia. Está demostrado que una cirugía óptima aumenta la supervivencia.
La cirugía tiene como objetivo extirpar la mayor parte del tumor. La técnica quirúrgica utilizada en los cánceres de ovario, debido a su doble objetivo (diagnóstico y terapéutico) está totalmente establecida. Se realiza la extirpación del útero (histerectomía), de los ovarios (anexectomía), del apéndice, epiplón y ganglios, se examina toda la cavidad abdominal y se toman diversas muestras para estudiarlas al microscopio. En algunos casos (tumores localizados y pacientes jóvenes con deseo gestacional) puede extirparse únicamente el ovario afectado.
Quimioterapia
Generalmente, para el tratamiento del cáncer de ovario se emplea la combinación de dos o más fármacos. Lo más frecuente es que se administren por vía intravenosa, es decir a través de una vena. La quimioterapia se administra en forma de ciclos, alternando periodos de tratamiento con periodos de descanso.
Estos medicamentos impiden la división de las células tumorales impidiendo el crecimiento y la diseminación del tumor.
La quimioterapia se administra después de la cirugía para eliminar restos tumorales que no se han eliminado con esta (quimioterapia adyuvante). Además, se puede administrar antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor y facilitar la cirugía (quimioterapia neoadyuvante).
Los esquemas de quimioterapia utilizados se componen de carboplatino y paclitaxel administrados cada 21 días durante unos 3-6 ciclos. Como efectos secundarios pueden aparecer toxicidad de médula ósea (anemia, bajada de plaquetas y defensas), alopecia, toxicidad renal, náuseas y/o vómitos entre otros.
Otros esquemas usados se componen de carboplatino y doxorrubicina o carboplatino y docetaxel.
Terapias dirigidas
Se utilizan como tratamiento de mantenimiento para impedir o retrasar la recaída de la enfermedad.
Bevacizumab: es un medicamento que se administra por vía intravenosa en el hospital de día. Tiene un mecanismo antiangiogénico que inhibe la formación de vasos sanguíneos alrededor del tumor impidiendo el suministro de nutrientes y oxígeno a las células tumorales evitando así el crecimiento y diseminación a otras partes. Se utiliza en casos de enfermedad avanzada y riesgo de recaída o cuando la cirugía no ha sido óptima. Este medicamento puede producir aumento de la tensión arterial y retraso en la cicatrización de heridas.
Inhibidores del PARP: son medicamentos que se toman por vía oral y se dispensan desde los Servicios de Farmacia Hospitalaria.
Tratamiento en recaída
Aproximadamente un 70% de las pacientes con cirugía optima y administración de tratamiento en primera línea recaerán en los primeros 3 años. El tratamiento tras recaída se planteará según la respuesta al tratamiento previo, intervalo libre de enfermedad tras la primera línea, estado mutacional, posibilidad de tratamiento quirúrgico e histología.
En algunos casos se puede reutilizar el tratamiento utilizado previamente (si ha recaído después de 6 meses del último tratamiento). En estos casos se pueden usar algunos esquemas como carboplatino con paclitaxel o gemcitabina con o sin bevacizumab, carboplatino con doxorrubicina liposomal pegilada o trabectedina junto con doxorrubicina liposomal pegilada.
Se pueden usar terapias dirigidas para el mantenimiento de la respuesta tras la quimioterapia siempre que no se hayan usado antes.
Recursos Digitales Relacionados
WEBS
APPS
Fecha de actualización:
02/01/2024
Autoría y revisión:
GEDEFO