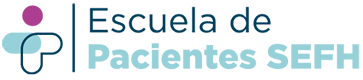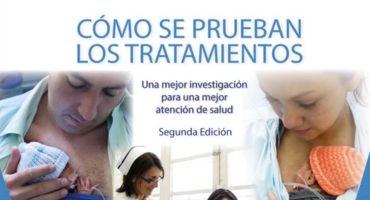Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una enfermedad muy poco frecuente de la sangre, de origen genético y potencialmente mortal, caracterizada por hemolisis mediada por el complemento, trombosis, insuficiencia medular y fatiga que tiene un considerable impacto en la calidad de vida de los pacientes.
Se estima una prevalencia de 40 casos por millón de habitantes.
Esta enfermedad rara supone una elevada morbimortalidad y aunque puede ocurrir a cualquier edad, suele afectar preferentemente a adultos jóvenes, tanto a hombres y mujeres a partes iguales. Se trata de una enfermedad crónica, aunque se han descrito recuperaciones espontáneas hasta en un 3-4% de los pacientes según algunas series.
¿Cuáles son las causas de su aparición?
En la médula ósea, las células madre actúan como moldes de las células sanguíneas. En una persona sana, hay proteínas específicas en la superficie de los glóbulos rojos que los protegen.
En una persona con HPN, algunas células madre tienen un gen mutado, llamado gen del fosfatidilinositol glicano de clase A (PIG-A), que hace que los glóbulos rojos producidos no tengan ciertas proteínas (CD55 y CD59) que los protegen del sistema inmunitario del organismo.
El sistema del complemento, una parte del sistema inmunitario, confunde estos glóbulos rojos con invasores y desencadena una cadena de acontecimientos dirigidos a destruirlos.
¿Qué síntomas son los más frecuentes?
Los síntomas más frecuentes son la anemia hemolítica (disminución de glóbulos rojos por destrucción de estos), la trombosis venosa (coágulos de sangre que bloquean las venas) y la hematopoyesis (síntesis de células sanguíneas) deficiente. Las crisis hemolíticas son inducidas por factores activadores del complemento como una vacunación, una intervención quirúrgica, ciertos antibióticos o infecciones virales o bacterianas.
Los pacientes con HPN pueden tener en su circulación una mezcla de glóbulos rojos normales resistentes al complemento con otros ligera o marcadamente anormales y sensibles al complemento. Los fenómenos tromboembólicos, característicamente recurrentes y de localización abdominal, visceral, cerebral, cutánea, etc., ocurren en casi la mitad de los pacientes y constituyen la principal causa de mortalidad de la enfermedad, por delante de las hemorragias o infecciones secundarias a aplasia medular.
El resto de manifestaciones clínicas son debidas a los síntomas de la propia anemia, la hemólisis (dolor abdominal, insuficiencia renal aguda o crónica, dolor torácico, disnea, disfagia, fatiga, hemoglobinuria, disfunción eréctil, etc.), la aplasia o hipoplasia celular y la progresión a síndrome mielodisplásico (SMD) o leucemia aguda. Asimismo, la hemosiderosis crónica y la trombosis microvascular que se producen en la HPN se relacionan con la enfermedad renal crónica (ERC). Si se comparan con la población general, los pacientes con HPN tienen un riesgo casi 62 veces mayor de sufrir un tromboembolismo venoso, y casi seis veces mayor de desarrollar ERC.
Según los principales grupos de trabajo y consenso de la HPN, el único tratamiento potencialmente curativo de la enfermedad hasta la fecha es el alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH). Sin embargo, el alo-TPH se asocia a una elevada morbimortalidad quedando reservado para casos muy seleccionados, en especial aquellos con aplasia medular muy severa y para los que se disponga de un donante adecuado.
El objetivo principal del tratamiento de la HPN para todos los pacientes es reducir la hemolisis y minimizar el riesgo de complicaciones asociadas. En este sentido los inhibidores de complemento teminal C5, como eculizumab y ravulizumab, se consideran el tratamiento estándar y han contribuido a una mejora sustancial de la calidad de vida de los pacientes.
Además de los inhibidores C5, se dispone de otros medicamentos autorizados para el tratamiento de la HPN. Pegcetacoplán, un inhibidor de la cascada del complemento por medio de la unión a C3, está autorizado y financiado para aquellos pacientes adultos que presentan anemia hemolítica. Danicopán es un inhibidor selectivo de la función del factor D del complemento que bloquea selectivamente la activación de la vía alternativa del complemento y está autorizado como tratamiento complementario a eculizumab o ravulizumab en pacientes adultos con HPN que presentan anemia hemolítica residual. Y finalmente Iptacopán, un inhibidor del complemento por medio de la unión al Factor B que evita la activación de la convertasa C3 y la posterior formación de la convertasa C5, y está autorizado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos que presenten anemia hemolítica.
Además, la terapia de soporte incluye: transfusiones de concentrados de hematíes, suplementos de ácido fólico y hierro, tratamientos frente a la trombosis aguda y en ciertos casos profilaxis antitrombótica, o, en ocasiones, globulina antitimocítica o inmunosupresión con ciclosporina cuando existen signos de déficit hematopoyético como tratamiento de la aplasia medular asociada a la HPN.
Fecha de actualización:
03/01/2025
Autoría y revisión:
OrPhar - SEFH